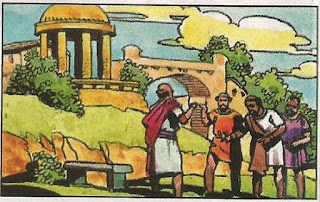En el velario lo vió a su padre, que hacía años se había ido a la otra costa y trabajaba en el Saladero, de matarife. Lucia un pañuelo negro, de seda y un saco de lustrina. Estaba muy serio y cuando las vecinas arrimaron al chico al cajón para que besara por última vez a su madre, que estaba con la cara tapada con un tul, él le puso la mano en la cabeza y le preguntó que cómo se llamaba. Pedro Cisterna, dijo él, como le habían enseñado, dando el apellido de la madre. Su padre se llamaba Pedro Martinez.
Nunca más lo volvió a ver.
Estando una vez en el Colorado, para unas carreras grandes, alguien le preguntó si él era hijo de Pedro Martinez.
-Creo que si, contestó sin turbarse.
Para ese tiempo tendría unos diez y ocho años y estaba de peón en la Isla de Dixon, del otro lado, pasando el rio, a pocas leguas del San Juan, donde había nacido.
-A su padre lo han muerto los otros días en el Saladero. Lo mataron peleando...
El recordó el velorio aquel, el tul sobre la cara de la madre y el pañuelo negro, de seda, del hombre.
Durante un tiempo usó golilla negra, también, y trató de imaginarse al hombre en el cajón, muerto, rodeado de amigos, gente criolla, isleros, peones de campo como él. No sentia dolor sino más bien como un vacio; una impresión de soledad, de abandono. Nadie le podria pedir cuentas. Era un hombre libre, dueño por completo de su vida, único responsable de sus actos. No tenia hermanos ni familia conocida. Criado sin cariño por vecinos, primero, y peonando desde chico, su familia verdadera era don Crisanto Dominguez, con el cual aprendió a domar, a manejar el lazo y las boleadoras y a tocar una polquita en la acordeón de dos hileras, que vaya a saber cómo el viejo habla aprendido a manejar…
Lo supo muchos años después, una tarde en que don Crisanto, sorprendido por una tormenta saliendo del Correntoso en canoa, rumbo a Santa Elena, debió buscar abrigo con su ayudante en una de los bocas del Berón.
Mientras tomaban mate, guarecidos debajo de un ingá, le dijo casi de repente...
-Lástima que no trujimos la cordiona...
-Ajā.
-Hace tantos años que anda conmigo, que cuando me encuentro medio solo y desamparau como ahora, la extraño. También. Fijáte. Siendo muchacho andaba de boyero con una tropa de carros que fletaba carbón de Feliciano a La Paz, y alli me supo enseñar a tocarla un correntino que se llamaba Reducindo Sosa.
"Yo sabia venir en el pértigo delantero y la cordiona me acompañaba el tranco de los bueyes. Hasta un valse aprendimos a tocar de oido... el vals Sobre las olas...
Pedro, que ya sabia arrancar unos acordes al instrumento del viejo, que lo tenían que calafatear con jabón amarillo porque se le despegaban los bajos, le pidió que le enseñara a tocarlo. El compás parecia que lo llevaban ellos consigo, y la música siempre se acomodaba a los ritmos del baile.
Pero fue recién en las afueras de Esquina, cuando vivió un tiempo en una de las estancias de los Martinez Rolón, donde Pedro aprendió el compás del chamamé, que todavía no estaba de moda, pero que se tocaba en todos los ranchos de Corrientes y en la parte norte de Entre Rios, donde era más popular que la chamarrita.
En 1930 Pedro pasó a Santa Fe cuidando los caballos de un circo criollo que encontrándose en Helvecia con un chancho amaestrado, el crédito del espectáculo, fundidos se lo tuvieron que comer. Se desparramaron los volanti- nes y Pedro se quedó con don Félix, el jefe de policia, al cual a poco lo sacó la intervención que mandó el general Uriburu. En la jefatura Pedro estuvo al cuidado de los caballos y de noche, en la cocina, donde los milicos de guardia ponían algún pedazo de carne al fuego, y los rondines entraban para entonarse con unos mates y un bocado, él se entretenía componiendo chamamés, valsecitos de serenata y polcas paraguayas.
La radio le ayudó a conocer músicas nuevas, pero el acordeón no le daba para más. En los chamamés era bravo y no había baile en las orillas donde no le invitaran a tocar. Solían formar un conjunto con un arpista y el ciego Escocio que tocaba la guitarra.
Cuando vino la intervención y lo sacaron a don Félix, rumbió para San Javier con el que había sabido ser el sargento Camargo, Camargo estableció un bolichito, un botiquín, como él decía y Pedro le ayudaba en todo lo que hacía falta y de noche hacía sonar el fuelle con gran contento de los paisanos y los indios que allí armaban sus tertulias de vino y caña. Solía correr la plata en el tiempo de las nutrias o las plumas y aprovechó bien Camargo el alza del cuero de yacaré, que por allí había una barbaridá, pues los cazadores iban dejando en el boliche los pesitos que les entregaban los acopiadores.
Casi al terminar el invierno llegaron los rosarinos, tres hermanos muy corsarios para la nutria. Venían con varios miles de pesos en el cinto y con sed. Hicieron un desparramo en el boliche. Comieron conservas, tomaron vino, se quedaron a dormir y no pararon en una semana de darse buena vida. De noche lo hacían tocar a Pedro y cuando dieron por concluida la farra, a la que solian venir algunas mujeres al olor de la plata, lo convidaron al muchacho a que se fuese con ellos para el Rosario.
Pedro tenia veinte años. Le faltaba poco para la conscripción y ya se estaba aburriendo del pueblo. Se fue con ellos, que le hablaban de que él tenía buen oido y habilida y de que tenía que abrirse camino entre la gente, que habia mucha y aficionada a la música criolla en el Rosario.
Los hombres vivían en las afueras de la ciudad, cerca de la quema de la basura. Se había formado un rancherio donde hervían los chicos y los perros flacos. Casuchas de barro y lata, hombres amarillos, sucios y peleadores. Había unos terrenos baldios y entre el basural el contratista criaba chanchos.
A Pedro no le gustó la vida en la quema. Él se había criado en la pobreza, pero en espacios abiertos, sin promiscuidad, allí, con ser que le habían acomodado un galponcito, no se sentía a gusto. Los primeros días lo pasaron más o menos divertidos porque los rosarinos, con plata, no paraban de festejar la vuelta. Pero así y todo él se sentía un extraño allí.
La gente lo trataba de correntino, y el, que era más entrerriano que santafesino pero más que nada islero, aunque hablase algo el guarani mezclado que aprendió en Esquina y se habla en el Feliciano, trataba de sentirse correntino y solo lo conseguía tocando el chamamé o cantando, con su voz todavía insegura, alguna letra mechada de cristiano y guarani.
No le gustaba, tampoco, el modo de los rosarinos, chocantes y compadrones, bochincheros pero poco resueltos cuando se presentaba el caso.
De poco hablar, no hacia amigos en el andurrial ese. Con el primero con el que comenzó a entenderse, sin muchas palabras, fue con un agente del escuadrón, que vivía saliendo de la quema hacia la ciudad. El escuadrón era correntino de Goya, y le gustaba la música. Él lo llevó a una pista de Alberdi y más tarde, con otros compañeros, le hicieron rueda para escucharle Fierro punta y Nderecoi la culpa, que él tocaba con mucho sentimiento. Así saltó de la quema al Fortin Luján, donde le hicieron un lugar en un galpón de aperos unos señores aficionados a los bailes populares, y que se reunían los sábados y domingos a bailar zambas, carnavalitos y pericones.
El no conocía esas músicas ni esos bailes, pero le gustaron. Y cuando le pidieron que tocara algo en su acordeón, les hizo oir El carau, tocado al modo correntino. Pronto un guitarrista aprendió a acompañarlo con el rasguido doble. Quedó incorporado al grupo y allí conoció a mucha gente influyente y de buena posición económica. Mejoró su ropa a tono con los gustos e ideas de los señores y señoras. Nunca había usado esas prendas pero se sintió a gusto con ellas. Las botas, rastra, corralera, bombachas a la orientala y golilla eran lindo de llevar en las casas. Abrigadas y sueltas, él se sentía a gusto con su acordeón en las rodillas rodeado de gente curiosa y entusiasta. Claro que para andar por los zanjones a caballo con esas pilchas no seria fácil, ni él nunca había visto a nadie en sus pagos vestido de esa manera, pero todos lo festejaban como criollo lindo, como gaucho de pinta, como auténtico gente del país.
Acentuó más su pronunciación, exagerando la tonada guarani. Así se hacia digno de todos esos agasajos y no defraudaba la curiosidad.
Llegó de este modo al fin del año y en enero se incorporó al servicio mi- litar. El coronel, jefe del regimiento, era socio del Fortin, de modo que lo hizo sacar de asistente y así pasó la gran vida. En todas las fiestas tocaba, hizo re- lación con algunos cabos y sargentos aficionados a la música criolla y se sintió tan a gusto y seguro en ese ambiente que hasta les cantaba El recluta de Millán Medina sin que nadie se molestase. Ese poco de atrevimiento seguridad le hacia falta, de modo que del servicio salió hecho lo que se dice un hombre.
Los rosarinos lo invitaron para volver en el otoño a las islas de San Javier, a nutriar juntos. Pero él prefirió entrar en un conjunto correntino que tenia contrato para actuar en Bahía Blanca y Rio Negro, en el tiempo de la fruta. Empezó como segundo acordeonista y pronto aprendió a mantener el compás y a ordenar los programas, en el cual llevaban como caballitos de batalla, El recluta, Nderecoi la culpa, La cahú, Agriana, El rancho de la Cambicha y Paranacito...
Además, Pedro les hizo repetir chamamés anónimos con las variaciones que le había enseñado en falsete don Crisanto, y los acompañamientos en rasguido doble del ciego Escocio. El conjunto adquirió así un compás típicamente popular, un ritmo que la música escrita no alcanzaba a indicar, y que solamente quienes habian aprendido a tocar de oido podían imprimir al chamamé.
Nunca habían oido en General Roca, Villa Regina o Bahía Blanca música de tanto sabor correntino. Pedro hacia la presentación con la tonada acentuada y hablaba del Taragül y de Berón de Estrada, con ganas, a veces, de nombrar el Berón santafesino, o las barrancas del Colorado.
Les sabía decir en broma a sus compañeros, por estos años, que él resultaba más correntino que ellos, pero seguia tratando, a través de las lecturas del Ivoty de aprender los nombres tradicionales, los lugares comunes del romancero guarani.
En 1950 Pedro Cisterna tenia 45 años de edad y habia alcanzado una gran habilidad en el acordeón. No sabia una nota de música, pero tenía muy buen oido y los conjuntos que formaba podían repetir todas las novedades en el género que nunca dejó de cultivar. El llevaba el canto con su acordeón, ahora un buen instrumento, de voces afinadas, y a veces cantaba el estribillo o reci- taba las prosas.
Nunca más volvió a San Javier ni al Feliciano, ni se interesó por conocer noticias de esos pagos viejos. Insensiblemente se habia ido refinando. Bien afeitado, limpio, con buenas ropas en el escenario y también cuando vestía de civil, un poco huraño y de pocas juntas, muchas veces deseó cambiar de vida, sentar cabeza, casarse y quedarse quieto en algún lugar de esos que recorria incansablemente, sometido a un itinerario que ya se había convertido en rutina sin interés, salvo el beneficio económico. De eso vivia y de los derechos de autor por algunos discos que había podido grabar. Habia vinculado su nombre a una media docena de chamamés de su invención, que hizo escribir por otros. Pero no estaba conforme con su oficio.
No recordaba cuándo empezó a sentir ese descontento, pero la verdad es que solía sentir rabia cuando la gente se reía de los episodios que narraba la letra del chamamé que ellos cantaban. Algunas letras le resultaban particular- mente odiosas, pero eran las que con más insistencia les pedía el público que celebraba precisamente lo más chocante para sus sentimientos.
El solía sentirse humillado, porque advertía que también se reían de él, que en cierto modo representaba el pobre mundo de la Cambicha, del recluta semianalfabeto, del paisano sinvergüenza que esperaba casarse para vivir a costilla del suegro o de la tía, engordando en un rancho, burlando a sus mismos parientes.
En ningún chamamé se exaltaban los sentimientos verdaderos de la gente de su clase, de su tierra. Hubiese querido alguna vez referir la vida de don Crisanto, la de su mismo padre, callado y guapo y sólo se sentía aludido por su propia voz como guacho, como entenado, como el hazmerreir de los ricos. Entonces se proponía ejecutar solamente música, sin letra, sin confesión desdorosa ni paisaje falso, pero la gente le pedía que se burlase de la muchacha que pasaba de mano en mano como mate de puestero... y así obligado contribuía a crear un mundo tan falso como sus mismas bombachas y su rastra o sus botas, al compás de una música dolorosa, desgarrante, primitiva, con el falsete del llanto que la gente recibía con risas y loca halgazara o que bailaba con exageración burlesca, zapateando como monos, sin esa dignidad cansada de la buena gente de los ranchos del Guayquiraró.
-Mirá, chamigo, cómo salta el manate aquel... -Parecido al zorrino en el trote...
-Pero compadre el infeli...
Estaba el conjunto tocando en una pista. Entre la gente criolla, que seguia atentamente el compás de los bailes, muchos puebleros y hasta algunos extranjeros exageraban visiblemente su entusiasmo vernáculo.
Ellos siempre tocaban con interés; sentían y querían esa música que les traía innumerables recuerdos y a su mismo compás iban acunando sus sueños. Pedro, en especial, ejecutaba con cierto dramatismo, cerrando los ojos y mar- cando con la cabeza el ritmo de las variaciones.
Mucha gente, que venía de diversos lugares, asistía a esas kermeses. En algunos quioscos se jugaba en forma disimulada. La juventud rodeaba la pista y en el escenario se alternaban tres conjuntos. Uno de jazz, otro de tangos que se decía típica y ellos, que por entonces se llamaban "Los troperos del Iguazú".
Ejecutaban chamamés, polcas y chacareras. La gente festejaba los estribillos y las conversaciones con que se animaban los chamamés, y ellos, en cierta medida, se enardecían, exagerando la malicia o la intención.
Un grupo de gente bien vestida, evidentemente les estaba tomando para la chacota...
-El recluta... añambegui... -pedían a gritos.
Pedro afectaba no oírlos, aunque sintiese el insulto que los jóvenes de seguro ignoraban cómeter.
-La Cambicha, chamigo -gritaban otros y no faltaba quien les pidiese la Marcha de San Lorenzo.
Cuando bailaban exageraban sus movimientos, zapateaban, inventaban quebradas al compás dormilón de la música, o festejaban a sus compañeras con los pañuelos, como si bailasen una zamba.
A ellos les causaba pena, realmente, esta falta de consideración, este des- conocimiento desdeñoso y agresivo de los jóvenes decentes, y en cierta medida se sentían disminuidos.
Qué distinto era todo en el suburbio, cuando ellos tocaban para las sociedades vecinales donde concurrian obreros, soldados del escuadrón, peonada, gringos trabajadores, que sin entender mucho parecian sentir también esa voz de la tierra que ellos arrancaban a quejidos de los acordeones.
En estos amblentes, en cambio, ellos quedaban muy por debajo de la jazz y de la tipica. Parecían agregados, intrusos.
Pedro Cisterna tenia cierto renombre entre la gente de las provincias del litoral, sirvientas y obreros y obreras de las fábricas de Rosario al norte. En las mismas colonias su música encontraba un eco simpático, aunque los gringos bailasen el chamamé como si fuese una tarantela, y en las radios de Rosario, Santa Fe, Corrientes y Paraná siempre le hacían un lugar a media tarde o a la mañana. Sin salirse de ese ambiente propio tenía todavía unos años para acomodarse, aunque entretanto tuviese que ir tragando amarguras y un trato no siempre correcto o amable.
Primero renunció a las pilchas vistosas y se vistió como la gente común. Todos ellos abandonaron golillas y corraleras y botas. Después empezó a bus- car quien le escribiese letras como él quería para cantar.
La gente de letras, los escritores, los poetas conocidos parecieron no en- tender lo que él pretendía.
-¿Cómo...? ¿Hacer letras, versos, para chamamés?
Lo miraron extrañados. ¿Qué tenían ellos que ver con el chamamé? Ellos eran escritores cultos, y de estos bailes poco entendían. Ni siquiera una letra de valse se atreverían a escribir.
En cuanto a los conocidos, aficionados a estas cosas, por más sensibles que fuesen no tenian capacidad para escribir esta clase de compuestos.
No faltaron, sin embargo, algunos comedidos, bien intencionados, como ese amigo a quien conocían como el poeta gaucho. Romero, qué aspiraciones tenia. Le hizo una milonga, pero no era la milonga su especialidad. El deseaba un chamamé, sentido, que hiciera pensar en la triste vida de sus paisanos. La milonga de Romero estaba dedicada a un domador. "Guadalupe y Santa Fe / te tendrán eternamente entre los gauchos valientes / que se pasiaron ayer. / Rincón supo tu valer, / Puente Leyes, Santa Rosa, y en nuestra provincia honrosa, cuando tu nombre se cuadre, se halle entulada una madre, / melancólica y llorosa...".
Si. Era un hombre criollo ese mono Diaz y valia la pena hablar asi de él, de ese buen hombre de trabajo, un domador. Pero él buscaba otra cosa. Parecía, sin embargo, dificil, y dentro de su ignorancia empezó a pensar si no estaria pretendiendo una locura.
¿Acaso las letras de los tangos no eran, también, denigrantes en su mayoria, pesimistas, desfallecientes...? Pero, esas letras, esos versos que ellos cantaban, ¿de dónde salian? ¿Quién los habría compuesto? Algunos tenían un nombre al pie de la letra, pero lo mismo, ¿por qué habrían escrito para su propio escarnio, para vergüenza de ellos mismos, los humildes músicos populares que los ejecutaban y de quienes los cantaban, ahora que estaba de moda el canto con la música?
Al parecer nadie se preocupaba de esto, nadie se condolia hasta escribir unos versos que los rodeara de estimación y de respeto, que se pudieran cantar con el alma y sin bochorno.
Cuántas noches pasó en vela tratando de hallar una respuesta a su preocupación. Años, podría decirse, hasta esa noche en que encontró en un boliche del mercado al grupo de intelectuales que después de escuchar los números de varietés, se quedaron a tomar unas copas con los artistas.
El quedó medio atrás, frente a su copa de caña, escuchando atentamente. Ellos seguían una discusión sobre la música popular, y un rubio, acalorado, decía cosas que Pedro había pensado muchas veces.
-Si los músicos capaces, los que saben, no escriben música para el pueblo, ¿quién la va a escribir, entonces... los analfabetos musicales...? ¿Para quién escriben música nuestros concertistas...? Claro que ellos no piensan en los grandes públicos, y menos en nuestro pueblo, en su sentido musical, en su gusto... Entre nosotros cuando un músico culto trata un tema popular nadie lo reconoce, después, como motivo popular... ¿Dónde deja el ritmo, la melodía de la vidalita, del estilo pampeano, de la zamba? Esos tristes o estilos ¿qué tienen que ver con el triste de nuestros campos, de nuestras llanuras...? En el recuerdo de la gente campesina esta música esterilizada resbala, luego, sin dejar memoria, más ajena que la buena música europea, generalmente inspirada en las músicas populares europeas... Es una paradoja, pero cuando una cantante de conservatorio empieza con sus gorgoritos a cantar una canción. nacional, nosotros no la sentimos como nuestra, ni siquiera nos gusta como una buena canción española o italiana. De yapa, hasta para cantar nuestras vidalitas vocalizan en italiano o alemán. De tal modo, cuando existe un tema musical se lo vierte en idioma musical europeo de conservatorio italiano, francés o aleman. Y entonces vemos que la gente trata de comprender y gustar la música del altiplano, la única música folklórica que conoce, y nosotros, los hombres del litoral, los hombres de las llanuras, ¿cómo vamos a sentir como nuestra esa música boliviana? Este es uno de los males del folklore cuando se cultiva como una reacción y no como una necesidad orgánica, natural y cultural...
Lo mismo, pensaba Pedro, había que decir de las letras. ¿Por qué las escribian así? ¿Quiénes las escribían y con qué fin? Los que conocían profundamente la psicologia popular apenas si sabian escribir, y los que sabían hacer versos y tenían capacidad para encontrar consonantes o imágenes no conocían la realidad del pueblo, y cuando crelan conocerla vertian esa alma o intentaban traducirla con palabras, imágenes y giros que correspondían a otros intereses sociales, a otras clases, con otros modos de sentir. El pueblo no se reconocía cuando se asomaba a esas reproducciones que se le ofrecían como sus propias imágenes. No se veía en esas caricaturas o no entendia las palabras con que trataban de explicárselas. Entonces era igual repetir cualquier cosa, una incongruencia, una confesión vergonzante cualquiera. Total, no se trataba de ellos. No era más que un baile o un canto.
Y asi se desvinculaba el arte, la música, el canto, de la vida de cada uno. La canción no servía más que para bailar y para hacer ruido o para ganar unos pesos, aunque él cada vez que cerraba los ojos y estiraba su fuelle sintiese como un frio en el espinazo, y a poco viese en su cerebro nitidas imágenes, y como emergiendo de una neblina ese ancho piélago de las islas, los verdes y amarillos de los pajonales, la cintura de los altos árboles, el ranchito materno y él mismo, criatura chica, jugando en la costa del arroyo.
El era un triste músico, que ni siquiera sabía escribir una nota, pero oía cómo se levantaba en su alma una sinfonia que no era alegre ni triste, que era más bien como una marcha, a ratos animada, a ratos lenta, pero llena de melódica ternura; vidas y muertes, pastos y arenales, montes y ríos, cantos de pájaros, ruido del viento, ecos que se alejaban hasta el horizonte y volvían, como un himno que exaltase la vida plena, alegre y triste, y el amor, y la muerte.
Luis Gudiño Kramer
El Lagrimal Trifurca N°13, Diciembre 1975
pp. 3-9